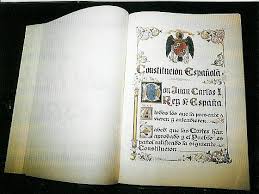 Hoy, 6 de diciembre, día en que
se celebra la aprobación de la constitución de 1978 vamos a hacer un breve
repaso de las situaciones que condicionan que sea como es. Todavía recuerdo
que, siendo niña, se celebraba con verdadero entusiasmo popular cada uno de los
cumpleaños de la Carta Magna,
como si se respirase con alivio porque nadie hubiera hecho una revuelta
violenta que terminara con la joven democracia. ¿Qué nos ha pasado?
Hoy, 6 de diciembre, día en que
se celebra la aprobación de la constitución de 1978 vamos a hacer un breve
repaso de las situaciones que condicionan que sea como es. Todavía recuerdo
que, siendo niña, se celebraba con verdadero entusiasmo popular cada uno de los
cumpleaños de la Carta Magna,
como si se respirase con alivio porque nadie hubiera hecho una revuelta
violenta que terminara con la joven democracia. ¿Qué nos ha pasado?
Remontemos un poquito. La etapa
contemporánea de nuestra historia comienza más tarde que en otros países
(siempre a la zaga). Mientras que el pistoletazo de salida y abandono del
Antiguo Régimen sucede en el resto con la Revolución Francesa
en 1789, la fuerza de las elites sociales en España hace lo posible para que
esa evolución no se dé. Y van a hacer continua presión incluso en nuestros
días. Es decir, a lo largo del XIX, XX y en la actualidad van a existir ciertos
grupos (los antiguos privilegiados) que hacen lo posible (muchas veces con
malas artes) para volver a un sistema anacrónico en el que la mayoría
paupérrima y analfabeta se vea esclavizada por sectores minoritarios que
acumulen la riqueza y derechos.
Como decía, en España se da más
tarde la caída del Antiguo Régimen, hacia 1808, que pone al país en una grave
situación hasta 1814. Aróstegui considera que la etapa contemporánea sufre
grandes ciclos, periodos con longitud paralela
en relación con las generaciones (dos, concretamente).
Estos ciclos producen cambios con
verdadera actividad histórica, a saber: la Guerra de Independencia, la I República, la
II República y la Guerra Civil, la muerte de
Franco. Cada uno de estos momentos provoca un conflicto que da lugar a un
cambio: la Guerra
de Independencia, la II Guerra
Carlista, la Guerra
civil por antonomasia (más devastadora, aunque más breve). Y esto explica el
miedo y la inquietud existente en 1975. Mucha gente temió una nueva guerra
civil. Y esto resulta de gran relevancia para explicar todo lo que sucede en la
transición, incluso nuestra propia Constitución.
Vamos a revisar brevemente el
tercer ciclo, el que va de 1931
a 1975. En 1931, tras un periodo de corrupción, de
turnismo de partidos, de crisis provocada por las elites, el sistema de la Restauración (que es
una vuelta al Antiguo Régimen) se viene abajo con la
II República que intenta modernizar España.
Sin embargo, para hacerlo ha de tocar a esas elites poderosas que quieren
volver a los privilegios medievales que les otorgaba el Antiguo Régimen:
Iglesia, Ejército y grandes terratenientes (los nobles medievales, los patronos
decimonónicos y los grandes empresarios de la actualidad). Se abrió un largo
periodo de dictadura que suprime el liberalismo y que vuelve al Antiguo
Régimen, abierto por varios años de conflicto entre los que pretenden el
progreso contra los opuestos. Y dicho periodo no concluye hasta la muerte del
dictador en 1875, aunque sufría ya antes unos momentos de profunda crisis
ligados a cambios sociales y al atentado contra Carrero Blanco el 20 de
diciembre del 73. Había aparecido una fuerte oposición instruida, concienciada
y evolucionada. Un mundo obrero español
evolucionado y el universitario a los que se unió la Iglesia (parte al
menos) con un cambio de actitud desde
el Concilio Vaticano II.
Pero el Régimen se enfrentaba a
otos problemas: ideología envejecida, diferencias internas y una minoría de
población que había vivido la guerra.
Al morir el dictador, los
sectores inmovilistas del Régimen predominaban y pretendían perpetuar el
sistema. Sin embargo, no es lo que deseaba la mayoría de la población.
Especialmente los jóvenes y ciertos grupos sociales. Ni la opinión
internacional.
Así que la situación se
caracterizaba por: la disgregación de posturas políticas también dentro del
régimen (“reformistas” y el búnker); incapacidad de encontrar camino que
renovara el Régimen con alguna libertad real; fortalecimiento de la oposición
desde la derecha a la izquierda, incluyendo el sindicalismo clandestino;
oposición al Régimen de la
Iglesia y núcleos clandestinos dentro del propio ejército; a
lo que se sumaba la crítica desde el extranjero y la crisis económica del
petróleo, que comenzó a perjudicar a muchos españoles. Arias Navarro no fue
capaz de enfrentarse a ello.
La oposición iba fortaleciéndose
desde los sesenta y comienza a unirse
durante los setenta.
Mientras, los franquistas
discutían quién sucedería a Franco y cómo. Unos pretendían mantener el Régimen
según las Leyes Fundamentales Franquistas; otros apostaban por su
desmantelamiento y dar un paso a la democracia. Pero…¿qué régimen se seguiría?
¿Monarquía? ¿República? ¿Por qué vía? ¿Ruptura revolucionaria? ¿Gobierno
Provisional? ¿Cortes constituyentes? ¿Reforma gradual?
Lo que atraía a los franquistas
inmovilistas era continuar con el régimen mediante retoques aparentes,
maquillaje que lo disimulara y le diera la presencia de una democracia
ficticia.
Otros, como los católicos
monárquicos y otros reformistas, pretendían poner en marcha un proceso de
cambio que se ajustase al régimen franquista y lentamente llegara a un régimen
democrático como los europeos.
En cambio, la oposición proponía
la ruptura y la entrada del proceso constituyente: elección de gobierno
provisional, convocación de cortes constituyentes, referéndum para formar
Estado (postura republicana), elecciones generales.
Dos días después de la muerte de
Franco, Juan Carlos de Borbón juró como Jefe del Estado. Se forma un nuevo
gobierno con Carlos Arias Navarro al frente. Constituyó un gabinete con tres
vicepresidencias: Defensa (general De Santiago), Gobernación (Manuel Fraga) y Hacienda
(Juan M. Millar Mir). Además también se encontraba Adolfo Suárez (falangista).
El Rey decidió nombrar presidente
de las Cortes y Consejero a Torcuato
Fernández Miranda (antiguo vicepresidente de Gobierno con Franco).
Pero el gabinete no podía avanzar
porque no se ponía de acuerdo. Esto hizo que el presidente de las Cortes
(Fernández Miranda, decidido a hacer reforma controlada) empezara a tomar
protagonismo intentando que las Cortes heredadas del Franquismo fueran un
instrumento por el que pasaran las reformas. Mas la resistencia de éstas era
fuerte y rechazaba los proyectos. La relación entre el Rey y el Presidente del
Gobierno no es buena, lo que se hace patente en las declaraciones del primero
en Newsweek afirmando que la política de Arias Navarro era un desastre.
Aseguraba que España sería un Democracia. Así consiguió la dimisión de
éste en junio del 76, gracias también a
las movilizaciones de la oposición y del pueblo. Así se puede ver que la Transición no es
resultado solo de negociaciones, sino también del activismo social. La juventud
se preocupó por los asuntos políticos.
El “orden público” –o el miedo
que daba las consecuencias de un pueblo unido- fue una de las obsesiones de
Manuel Fraga. Un conflicto de gran gravedad fue la huelga general de Vitoria,
donde la represión causó muertes. Prueba, como decía, del pánico que producía
que el pueblo se uniera y provocara la caída de los privilegiados. Por eso el
PSOE, PCE y PSP de Tierno Galván creían poder forzar una decisión de ruptura
con el régimen franquista. Sin embargo, la oposición monárquica y cristiana
–demócrata desconfiaba de una clara ruptura.
Y así se llegó a mediados del 76.
Había que elegir nuevo presidente
entre Federico Silva Muñoz, Gregorio López Blanco y Adolfo Suárez. El preferido
tanto de Fernández Miranda como del Rey era el último, que sería nombrado el
tres de julio, lo que desconcertó a la opinión pública. Ninguno de los
principales políticos quiso formar Gobierno con él. De modo que se unieron
políticos jóvenes de ideología democristiana, de la oposición moderada del
franquismo y “azules”, reformistas del interior del régimen franquista.
Lo que se pretende es utilizar
los propios medios franquistas para que, sin cambios drásticos, pueda llegarse
a la Democracia. Lo
principal para conseguirlo era: desmantelar el régimen desde su interior y
buscar el consenso con la oposición externa. Pero este proyecto tenía enemigos:
inmovilismo franquista y la oposición histórica al franquismo.
Se pretendió aprobar la Ley para la Reforma Política, que se
presenta al Consejo. Antes, Suárez se acercó a la cúpula militar para explicar
el alcance de la reforma, indicando que no se iba a legalizar el PCE, que no
habría elecciones ni represalias por los cuarenta años de Dictadura. Para defenderla,
se utiliza a Primo de Rivera. Pero la aprobación mayoritaria no sólo se debió a
las estratagemas de Adolfo Suárez de Fernández Miranda, sino también a las
amenazas de Europa. Sólo se opuso el búnker, pero su fuerza ya era débil. Se
había aprobado el sufragio universal porque se había asegurado: la conservación
del estatus, el predominio de la derecha, la no responsabilidad ante la Dictadura, el
mantenimiento de la ilegalidad de la izquierda más agresiva.
Ahora faltaba atraer a la
oposición hacia la reforma. Sin embargo la oposición interna torpedeaba la ley
convocando huelga y absteniéndose en la votación. Desconfiaba porque la veía como obra de la
corona y del franquismo. Deseaba medidas inmediatas y de ruptura total junto a
un proceso constituyente.
A pesar de la presión que sufría
Suárez desde un lado y otro, debía dar otro paso. Sería la aprobación de la Ley de Asociaciones. Y debía
hacerlo sin levantar desconfianza entre el Ejército. Así que se reunió con la cúpula militar para
explicar el alcance de la misma. Y aseguró que no se aprobaría el PCE. Pero
Suárez, desde el inicio, mantenía reuniones secretas con la oposición (Felipe
González, Jordi Pujol, Tierno Galván), pero no había conseguido atraer a los
comunistas, que no se fiaban nada, además que al principio no habían sido
tenidos en cuenta. Pero al final, el 27 de febrero del 77, tuvo lugar la
reunión con Santiago Carrillo. Y se percataron de que estaban de acuerdo en
bastantes asuntos. Una cuestión clave fue la legalización del PCE. Aunque la
oposición externa se oponía a la forma de hacer las cosas, el Gobierno
necesitaba legalizar la oposición para legitimizar el cambio de régimen. Para
ello se necesitaban elecciones generales y llevar a la oposición a las mismas.
Pero el éxito del procedimiento se basaba en eliminar la resistencia del
franquismo.
Resultaba vital agrupar sectores
políticos normales.
Tras la elección de nuevas Cortes
vino la fase constituyente desde junio del 77 a febrero del 79. Pero la crisis era tan
dura desde los inicios de los setenta que había que enfrentarla de manera
conjunta entre todas las fuerzas. El resultado: los Acuerdos de la Moncloa.
El 15 de diciembre del 76 la Ley de Reforma Política fue
llevada a referéndum. La oposición histórica promulgó la abstención, porque no
se fiaba de nada que viniera del régimen. Pero, finalmente, los partidos
políticos fueron entendiendo que era la única vía de legalización, por lo que necesitaban un cambio de estrategia.
Se ha abierto el camino para
legalizar las huelgas (marzo del 77) y aceptar el derecho de asociación
sindical (abril del mismo año). Faltaba la legalización de los partidos
políticos.
Aparecieron numerosos partidos
políticos (de derecha e izquierda) ante la posibilidad de participar en el
proceso electoral. Pero a la legalización del PCE se oponían: el Ejército, la
extrema derecha franquista, parte de la derecha pragmática (Fraga), parte de la
opinión popular. Mas Suárez hizo una
sigilosa preparación de la legalización del partido. No comunicó su intención a
los ministros y emitió el decreto de legalización en las vacaciones de Semana
Santa (abril del 77) cuando la actividad política era mínima.
Aparece gran cantidad de
partidos: de derecha (Alianza Popular –con Fraga a la cabeza-, Partido Popular,
CIU), de centro (UCD en torno a Suárez, pero con el problema de la
heterogeneidad ideológica), de izquierda (PSOE, PCE, PSP) y anarquista.
Las elecciones sirven para barrer
algunos partidos del mapa electoral y saber el pensamiento español: un
pluralismo moderado. Y se caracteriza por distancia ideológica, bipartidismo
competencia por el centro.
Los resultados electorales
plasmaron la heterogeneidad. Hubo 79, 92 % de participación tras 41 años sin
elecciones. Pero ningún partido obtuvo la mayoría absoluta de 350 escaños de
diputados y 201 de senadores. UCD venció
con 165; el PSOE se convirtió en la gran fuerza de la oposición con 118; el PCE
obtuvo escaso apoyo con 20 escaños; lo siguió el PSP de Tierno Galván y Alianza
Popular de Fraga (quien había formado parte de la Dictadura desde muy
pronto). Así que Suárez formó el primer gobierno en junio del 77. Y así
desaparecieron las Cortes heredadas del Franquismo.
Las nuevas Cortes tenían una
tarea muy relevante a petición del pueblo: la elaboración de la Constitución. Una
vez hecho esto, Suárez disolvió las Cortes como si sí hubieran sido
constituyentes (1979). Pero vamos a explicar cómo se llega hasta allí.
La preparación de la Constitución de 1978 se
debió a un gran esfuerzo por mantener el consenso de partidos, una ley
fundamental aceptable para todas las posturas. Y sirvió en ese contexto para
evitar un levantamiento que produjera otra guerra. Sin embargo, se quedaría a
medio camino de lo verdaderamente democrático. De hecho, algunas constituciones
anteriores resultan más adelantadas (1812 y la de 1931). De manera que la
necesidad de consenso produjo peculiaridades en la nueva Carta Magna: largo
tiempo que tardó en ser preparada; menos progresista que la del 31 y además
ambigua (como en el diseño de las Autonomías –Título III-y respecto a la
función última de las fuerzas militares; aceptación de otras lenguas, pero la
obligatoriedad del español.
La Constitución se
terminó en octubre del 78, aprobada por las Cortes. Después se hizo referéndum.
Ya teníamos nueva constitución el 6 de diciembre de 1978 tras una larga
dictadura que había metido al país a una involución de varios siglos.
La novedad es que es la primera
constitución española no hecha por un partido, sino por consenso. Pero esto
produce la ambigüedad que la caracteriza.
Resulta un texto breve, de ciento sesenta y siete artículos. Es de
naturaleza democrática, que apuesta por la Soberanía Nacional,
la Monarquía Parlamentaria,
las cortes bicamerales (Congreso y Senado, que responde a las presiones del búnker
franquista), Derechos y libertades, Derecho de Autonomías (aunque ambiguo),
oficialidad del castellano y cooficialidad de las distintas lenguas del país.
Al aprobarse en referéndum, se
disuelven las Cortes (ambas cámaras) y se convocan nuevas elecciones en enero
del 79 (tanto generales como autonómicas). Con ellas empieza la etapa de
consolidación de la
Democracia, aunque el golpe de Estado hizo ver que no sería
así hasta 1982.
Hemos visto que la Transición se debe a
negociaciones políticas y a movimientos populares que presionan, todo envuelto
por la crisis del petróleo. Sin embargo, existen otras fuerzas influyentes en
todo lo que sucede. Unas fuerzas más o menos ocultas: Ejército, Iglesia, Banca
y poderes financieros (¡qué sorpresa!) y la prensa.
En cuanto al Ejército, es
heredero de los vencedores de una cruenta Guerra Civil y compuesta por muchos
de los participantes de la misma. Un claro obstáculo para el sistema
democrático. De ahí que primero presionaran y después dieran el golpe. Sin
embargo, tras la muerte de Franco, carecía de líder claro. Y esto restaba
unidad necesaria para la victoria. Además, algunos generales (pocos)
participaron en la reforma desde dentro, llegando, incluso, a la
vicepresidencia del gobierno con Suárez. A esto se suma que las reformas que se llevan a cabo en el Ejército se hacen de manera lenta y sin herir intereses (vamos, que
casi no tocan nada) a diferencia de lo que ocurrió en la
II República.
Respecto a la Iglesia, fue mucho más
inteligente. Apoyó el cambio político –al menos en apariencia- siempre
esperando no perder sus privilegios.
Pero la creación de la opinión de
la época se debió a la labor de la prensa. Continuaban periódicos franquistas,
como ABC o la Vanguardia
(que hay a gente que se le olvida lo que lee); había prensa propiamente del
Estado; nacieron periódicos nuevos como El País (1976).
Y sobre la Banca y los poderes
financieros…ya sabemos lo que hay detrás, de dónde proceden y cuáles son sus
intereses. Mucho cuidado, que lo que sufrimos ahora viene de largo. Lo
relevante es que tenían mucho poder y grandes intereses por guardar sus
privilegios.
La disolución de las Cortes tras
la aprobación de la
Constitución daba por terminada la difícil etapa
constituyente (1979 a
1982), problemas que se hacen patentes con la crisis interna de UCD y el golpe
de Estado de febrero del 81. El hecho
de que éste acabara en fracaso prueba
que hubo mecanismo de defensa de las instituciones, siendo de gran relevancia
el papel de la Corona.
En marzo del 79, las elecciones
dan a UCD como vencedor, pero con la coalición de PSOE Y PSP pisándole los
talones. En cambio, en las autonómicas vemos que los grandes núcleos urbanos
apuestan por la izquierda. De este modo Madrid fue gobernado por Tierno Galván,
uno de los mejores alcaldes de la capital (¿pero qué le ha pasado a los
madrileños? ¿han involucionado para votar a los mismos que nos metieron en una
guerra civil y formaron una dictadura para no perder su privilegios?; cada día
me sorprenden y decepciono más).
Suárez forma nuevo gobierno, pero
ha de enfrentarse con los problemas económicos heredados y con los de la crisis
del petróleo, también con las luchas internas. Y la oposición política no
se alegraba con la idea de que un partido cuyos miembros eran de origen
franquista estuviera en el poder. El PSOE presentó una moción de censura.
Suárez hizo pública su idea de
dimitir. Lo sustituyó Calvo Sotelo, que pretendía renunciar a la política
reformista. Las luchas internas continuaban, pero todo explotó con la
aprobación de la Ley
de Divorcio, que separó a socialdemócratas y democratacristianos.
Mas la bola se hizo mayor con la
extensión de una epidemia incontrolable: “el síndrome tóxico”. Y el Gobierno no
supo qué medidas tomar. Esto produjo varias muertes. Esto haría patente la
pervivencia de la presión militar. Aparece Manifiesto de los cien, por el que
los oficiales piden la autonomía del Ejército (uff). Hacía patente que el
ejército se oponía a la
Democracia y que la desafiaba.
UCD comienza a hundirse, como
prueba su descalabro en las autonómicas gallegas. Además Calvo Sotelo no se
entiende con Suárez. Pero el partido cae cuando el propio Adolfo Suárez decide abandonar
UCD y formar otro partido: Centro Democrático Social.
Calvo Sotelo disuelve las Cortes.
Las elecciones generales se celebran el 28 de octubre de 1982. y se dio un
cambio de ciclo en la política española al producirse la victoria del PSOE.
Esta fecha es el fin del proceso de Transición y el comienzo de la España democrática, ya que
forma gobierno un partido ajeno al entorno franquista.
La izquierda venció ampliamente
respecto a la derecha –Coalición Popular (ya con sus estratagemas semánticas
para engañar al pueblo), formado por Alianza Popular de Fraga y el Partido
Popular, como se ve dos grupos con miembros franquistas-. Pensó, entonces, que,
por fin, se estaba superando la lucha que había dividido a los españoles desde
los años treinta. Se equivocaba. Y, lo que es peor, subestimó la capacidad
manipuladora de la derecha, así como el vicio del pueblo de olvidar la Historia.














